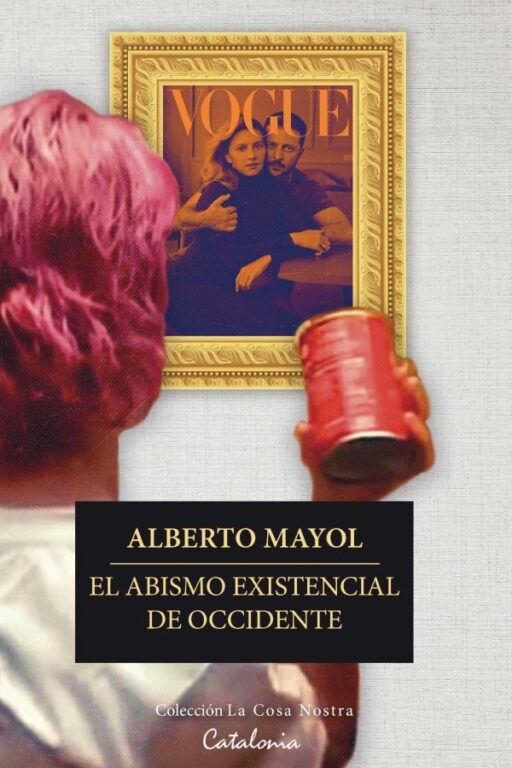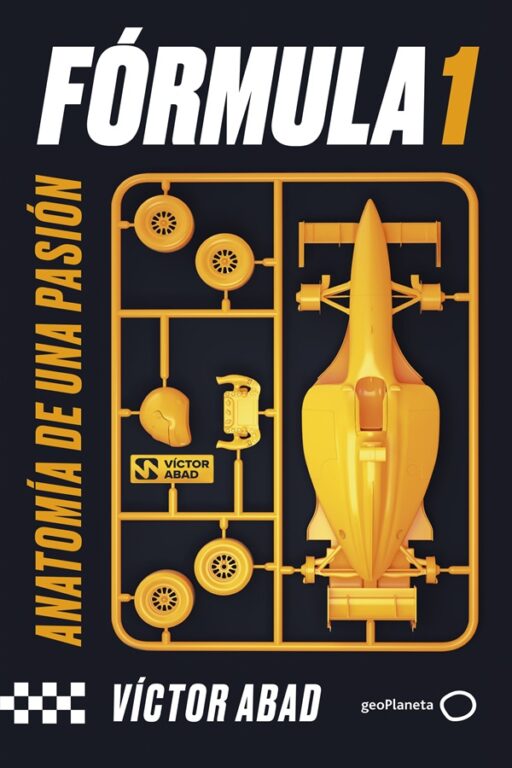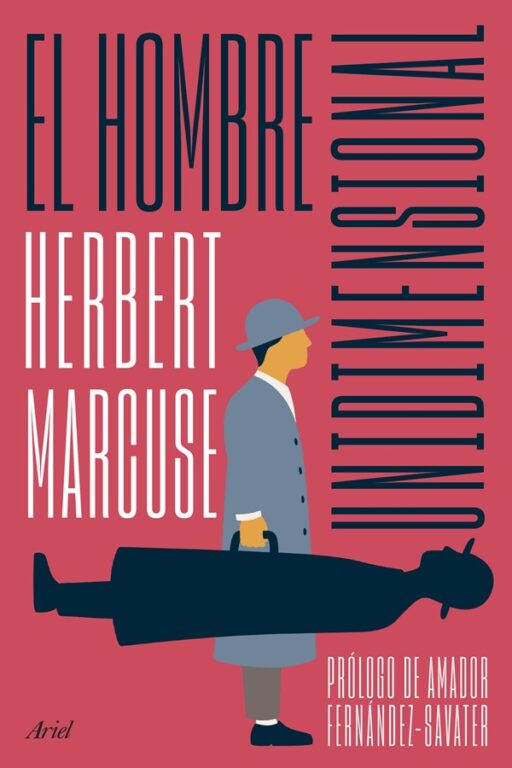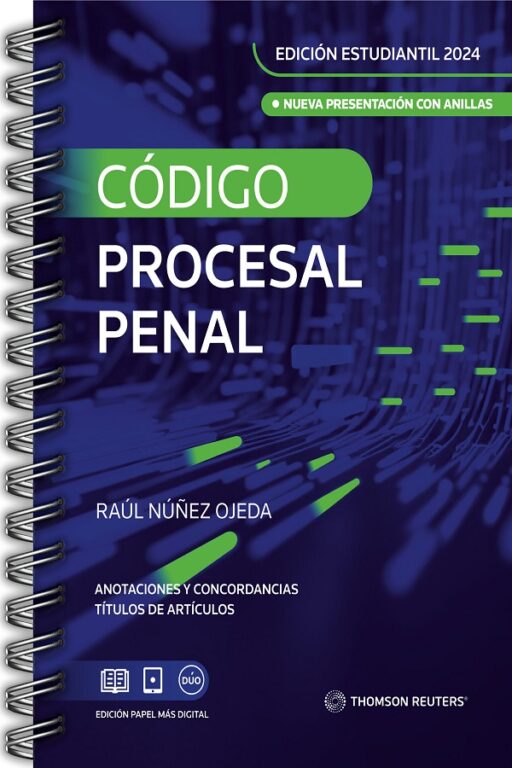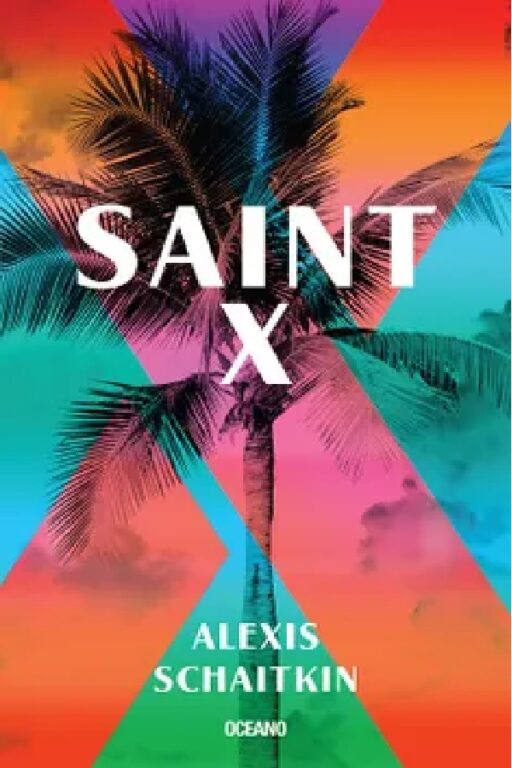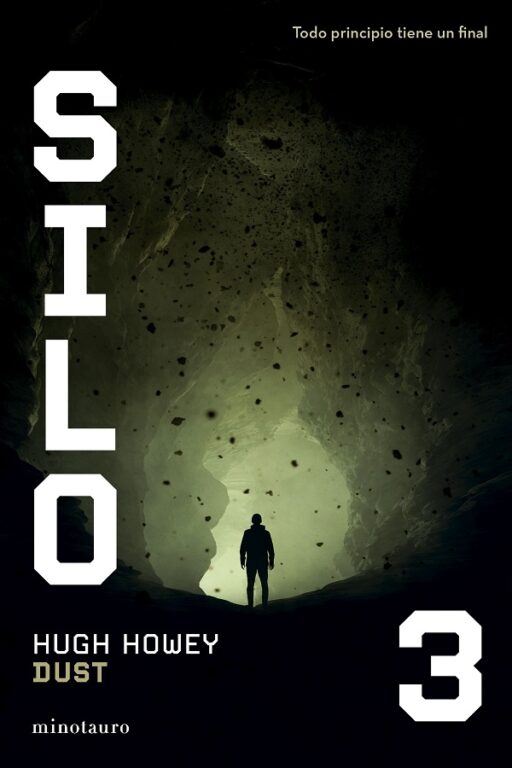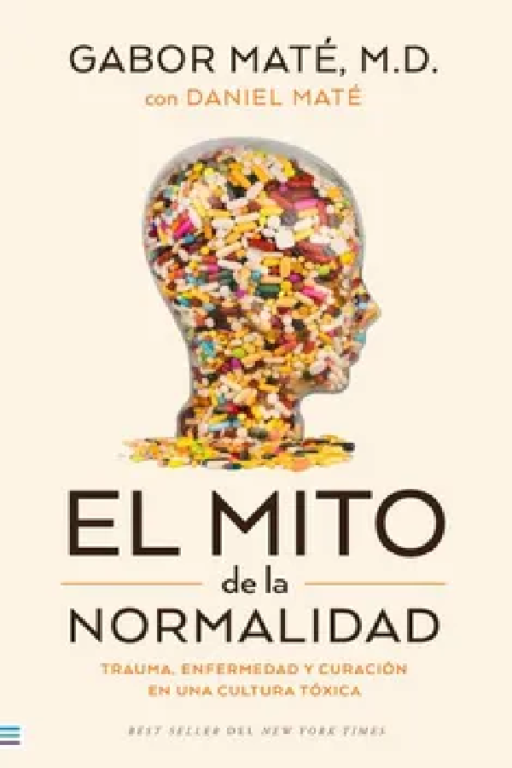Novelas
Novedades
Preventas
Niños y Niñas
Juvenil
Escolares
Derecho y Ciencias Jurídicas
Ciencias y Matemáticas
Gastronomía
Autoayuda